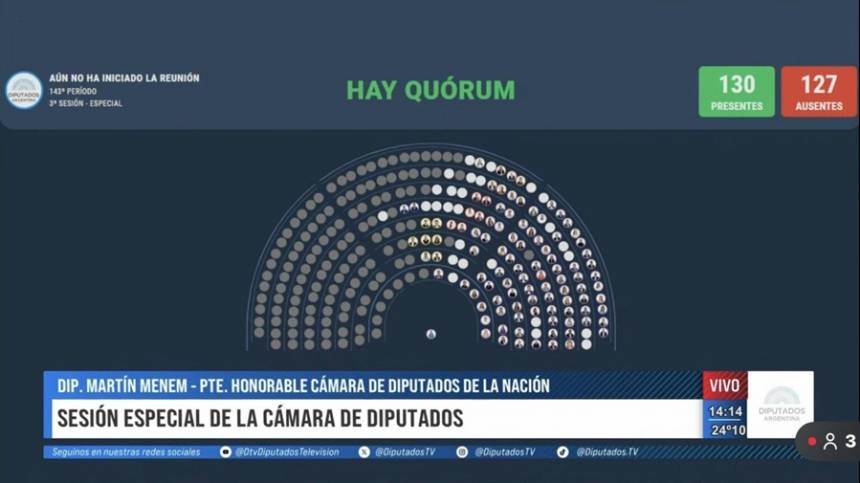¿Por qué nos cuesta tanto prestar atención? Quién nos la robó y cómo recuperarla
11.01.2023
En “El valor de la atención”, Johann Hari escribe un atrapante ensayo sobre la extrema dificultad que hay hoy en día (y cada vez más) para concentrarse en una tarea por más de unos pocos segundos. Apunta contra las grandes empresas que “nos robaron el foco”. ¿Es posible hacer al respecto? ¿Qué rol juegan las pantallas que, hoy en día, esclavizan nuestros ojos?
¿Por qué nos cuesta tanto prestar atención? Quién nos la robó y cómo recuperarla
En “El valor de la atención”, Johann Hari escribe un atrapante ensayo sobre la extrema dificultad que hay hoy en día (y cada vez más) para concentrarse en una tarea por más de unos pocos segundos. Apunta contra las grandes empresas que “nos robaron el foco”. ¿Es posible hacer al respecto? ¿Qué rol juegan las pantallas que, hoy en día, esclavizan nuestros ojos?
¿Cuánto sale nuestra atención? ¿Por qué nos cuesta cada vez más concentrarnos en algo por más de algunos pocos segundos? ¿Es posible recuperarla y volver a ese mundo en el que nuestros ojos no pasaban, esclavizados, de una pantalla a otra sin siquiera levantar la vista hacia lo que nos rodea?
En su nuevo libro, el controversial periodista británico-suizo Johann Hari entrevista a los principales expertos en concentración humana para identificar las doce causas de lo que llama “crisis de la atención”, que van desde nuestra incapacidad de dejar fluir la mente hasta la contaminación en las ciudades. Pero, además, puesto que insiste en que esta tandencia a la desconcentración no sucedió por arte de magia, denuncia a las poderosas empresas que, según el autor, “nos están robando el foco”.
Este ensayo, editado por Península, fue recomendado por distintas figuras de renombre alrededor del mundo. La política estadounidense Hillary Clinton lo describió como un libro que “apunta qué debemos hacer para protegernos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestras democracias”. A su vez, la célebre presentadora televisiva Oprah Winfrey aseguró: “Este libro es exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. Les prometo que merece la pena dedicarle tiempo y, por supuesto, su atención”.
Hubo un momento en el que Hari, que escribía para medios como The Independent y The Huffington Post, era conocido como una de las promesas del periodismo más grandes del Reino Unido. Pero un escándalo producido en 2011 tras ser acusado de mala praxis periodística lo obligó a renunciar y hasta devolver el prestigioso premio Orwell que había ganado en 2008.
Sin embargo, después de años de desaparecer del mapa, Hari logró reconstruir su carrera gracias al éxito de libros como Tras el grito, que gira en torno a la guerra contra las drogas, y Conexiones perdidas, en el que parte de los traumas de su infancia y algunas situaciones de abuso que sufrió para lidiar con la depresión y la ansiedad.
El aumento de la velocidad, la alternancia y el filtrado
«No entiendo qué es lo que me pide — no paraba de repetir el dependiente del Target de Boston—. Estos son los teléfonos más baratos que tenemos. El internet que incorporan es superlento. Eso es lo que quiere, ¿no?» «No — respondía yo—. Yo quiero un teléfono sin ningún acceso a internet.» El hombre consultaba el reverso de la caja con cara de desconcierto. «Este sería muy, muy lento. Quizá pudiera consultar el correo electrónico, pero no podría...» El correo electrónico también es internet, le dije yo. Voy a estar fuera tres meses expresamente para mantenerme desconectado por completo.
Mi amigo Imtiaz ya me había regalado su ordenador portátil viejo, roto, que desde hacía años no podía conectarse a la red. Parecía sacado del primer Star Trek, el vestigio de una visión no materializada del futuro. Yo había decidido que lo usaría para escribir al fin la novela que llevaba años proyectando. Ahora lo que necesitaba era un teléfono al que pudieran llamarme en caso de emergencia las seis personas a las que pensaba facilitar el número. Lo necesitaba sin opciones de conexión a internet de ningún tipo, para que si despertaba a las tres de la madrugada y mi fuerza de voluntad flaqueaba e intentaba conectarme, no lo consiguiera por más que lo intentara.
Cuando le explicaba mis planes a la gente, obtenía una de estas tres reacciones. La primera era exactamente como la de ese dependiente de Target: no parecían captar del todo lo que les estaba diciendo. Creían que mi intención era reducir el uso de internet. La idea de desconectarme por completo les parecía tan rara que debía explicársela una y otra vez. «¿O sea, que quiere un teléfono que no pueda conectarse en absoluto? — me preguntó—. ¿Y eso por qué?»
La segunda reacción, que fue la que ese dependiente exhibió acto seguido, era una especie de pánico moderado al ponerse en mi lugar. «¿Y qué hará en caso de emergencia? — quiso saber—. No parece buena idea.» Yo le pregunté qué emergencia haría que tuviera que conectarme a internet. ¿Qué me va a ocurrir? Yo no soy el presidente de Estados Unidos. No tengo que dar ninguna orden si Rusia invade Ucrania. «Cualquier cosa — replicó él—. Podría ocurrir cualquier cosa.» Yo seguía explicando a la gente de mi edad (por entonces yo tenía treinta y nueve años) que nos habíamos pasado media vida sin móviles, por lo que no tendría que resultar tan difícil regresar a la vida que habíamos llevado durante tanto tiempo. Pero nadie parecía muy convencido.
Y la tercera reacción era la envidia. La gente comenzaba a fantasear sobre lo que haría con todo el tiempo que pasaba al teléfono si, de pronto, les quedara libre. Empezaban hablando de la cantidad de horas al día que, según la aplicación Screen Time de Apple, se pasaban al teléfono. En el caso del estadounidense medio, son concretamente tres horas y quince minutos. Tocamos nuestros teléfonos 2.617 veces cada veinticuatro horas. En ocasiones hablaban con nostalgia de algo que antes les gustaba mucho y que habían abandonado (tocar el piano, por ejemplo), y permanecían un rato con la mirada perdida.
En Target no había nada para mí. Lo irónico del caso es que tuve que conectarme para encargar el que parecía el último teléfono móvil de Estados Unidos sin conexión a internet. Se llama Jitterbug. Está pensado para personas muy mayores, y cumple la función, además, de dispositivo para urgencias médicas. Cuando me llegó abrí la caja y sonreí al ver aquellas teclas tan grandes, y me dije a mí mismo que con él salía ganando: si me caigo, automáticamente me conectará con el hospital más cercano.
Dispuse sobre la cama del hotel todo lo que iba a llevarme. Había repasado todas las cosas que suelo hacer con el iPhone y había adquirido objetos con que reemplazarlas. Así pues, por primera vez desde que era adolescente, me compré un reloj de pulsera. Y un despertador. Encontré mi viejo iPod y lo cargué con audiolibros y pódcast, y pasé el dedo por la pantalla, pensando en lo futurista que ese artilugio me pareció cuando lo compré, hacía ya doce años; ahora se veía como algo que Noé habría podido subir a su arca.
Contaba también con el portátil roto de Imtiaz (convertido ahora, en la práctica, en un procesador de textos al estilo de los de la década de 1990), y a su lado se amontonaban varias novelas clásicas que llevaba años queriendo leer, encabezadas por Guerra y paz.
Pedí un Uber para llevarle mi iPhone y mi MacBook a una amiga que vivía en Boston. Vacilé un poco antes de dejarlos sobre la mesa de su casa. Deprisa, pulsé una tecla del teléfono para pedir un coche que me llevara a la terminal de ferris, y entonces sí lo apagué y me alejé de él deprisa, como si pudiera venir corriendo tras de mí. Sentí un atisbo de pánico. No estoy preparado para esto, pensé. Entonces, desde algún rincón de mi mente me asaltó el recuerdo de una cosa que decía el autor español José Ortega y Gasset: «No podemos posponer la vida hasta que estemos listos... la vida se nos dispara a bocajarro». Si no lo haces ahora, me dije a mí mismo, no lo harás nunca, y te encontrarás en tu lecho de muerte revisando cuántos «me gusta» tienes en Instagram. Me subí al coche y me negué a mirar atrás.
Las ciencias sociales me habían enseñado hacía años que cuando se trata de vencer cualquier hábito destructivo, una de las herramientas más eficaces de que disponemos se llama «compromiso previo». Ya aparece en una de las historias humanas más antiguas que han sobrevivido, la Odisea de Homero. Este cuenta que había una porción de mar en la que los marineros siempre perecían, por una razón muy curiosa: en ese mar vivían dos sirenas — una mezcla única y muy atractiva de mujer y pez— que les cantaban a los marineros para que se fueran con ellas al mar. Cuando ellos descendían, dispuestos a pasarlo la mar de bien, se ahogaban.
Pero un día, al héroe del relato, Ulises, se le ocurrió la manera de vencer a aquellos seres tentadores. Antes de que el barco se acercara a la porción de mar habitada por las sirenas, pidió a los tripulantes de su nave que lo ataran con fuerza al mástil, de pies y manos. Le era imposible moverse. Cuando oyó a las sirenas, por más que deseó con todas sus fuerzas sumergirse en el mar, no pudo.
Yo ya había recurrido a esa técnica con anterioridad, cuando intentaba perder peso. Antes compraba muchos alimentos ricos en hidratos de carbono y me decía a mí mismo que sería lo bastante fuerte como para comerlos despacio, con moderación, pero después los devoraba a las dos de la madrugada. Así que dejé de adquirirlos. En plena noche no iba a bajar a una tienda a comprarme unas Pringles. El «tú» que existe en el presente, en el ahora mismo, quiere perseguir tus metas más profundas y quiere ser una persona mejor. Pero sabes que eres falible y que es probable que caigas en la tentación. De modo que comprometes a la versión futura de ti mismo. Reduces tus opciones. Te atas a ti mismo al mástil.
Se han llevado a cabo unos pocos experimentos científicos para ver si se trata de algo que funciona realmente, al menos a corto plazo. En 2013, por ejemplo, una profesora de psicología llamada Molly Crockett, a la que entrevisté en Yale, metió a un conjunto de hombres en un laboratorio y los dividió en dos grupos. Todos iban a tener que enfrentarse a un reto. Les dijeron que, si querían, podían ver de inmediato una imagen ligeramente sexi, pero que si eran capaces de esperar un rato sin hacer nada, podrían ver una imagen muy pero que muy sexi.
A los miembros del primer grupo les pidieron que recurrieran a su fuerza de voluntad para disciplinarse a sí mismos en ese momento. Pero a los del segundo grupo les dieron la ocasión de «comprometerse previamente», antes de entrar en el laboratorio, y decidir en voz alta que pararían y esperarían para poder ver la imagen más sexi. Los científicos querían saber si los hombres que se comprometían previamente se resistirían más a menudo y durante más tiempo que los que no. Y resultó que el compromiso previo proporcionaba un éxito sorprendente: decidir de manera clara hacer algo, y prometer mantenerse fiel a esa decisión, hacía que a los hombres se les diera significativamente mejor resistir.
Mi viaje a Provincetown era una forma extrema de compromiso previo y, como la victoria de Ulises, también se iniciaba en un barco. Cuando el ferri zarpó del puerto de Boston, me volví hacia la ciudad, donde la luz de mayo se reflejaba en las aguas. Estaba de pie en la popa de la embarcación, junto a una enseña de barras y estrellas mojada y ondeante, y contemplaba el mar que salpicaba a nuestras espaldas. Al cabo de unos cuarenta minutos, Provincetown apareció lentamente en el horizonte y vi surgir la columna afilada del Monumento a los Peregrinos.
Provincetown es una franja de arena alargada y frondosa en la que Estados Unidos se une al Atlántico. Es la última parada de las Américas, el fin del camino. Según explicaba el escritor Henry David Thoreau, puedes plantarte ahí y sentir todo el país a tus espaldas. Yo experimentaba una sensación exaltada de ligereza, y cuando la playa apareció entre la espuma, empecé a reírme, aunque no sabía por qué. Estaba casi borracho de cansancio. Tenía treinta y nueve años y llevaba trabajando sin parar desde los veintiuno. Casi no me había tomado vacaciones. Me alimentaba de información a cada hora para convertirme en un escritor más productivo, y había empezado a pensar que mi manera de vivir era un poco como ese proceso en el que, en una granja industrial, alimentan exageradamente a un ganso para que su hígado se convierta en foi gras.
Los cinco años anteriores había recorrido más de 100.000 kilómetros investigando, escribiendo y hablando sobre dos libros. Cada día, todos los días, procuraba asimilar más información, entrevistar a más personas, aprender más, hablar más, y ahora ya pasaba de un tema a otro sin pensar, como un disco que se ha rayado de tanto usarlo, y me costaba retener las cosas. Llevaba tanto tiempo cansado que lo único que sabía ya era cómo vencer el cansancio.
Cuando la gente empezaba a desembarcar, oí el timbre que anunciaba la entrada de un mensaje de texto en algún lugar del ferri e, instintivamente, me llevé la mano al bolsillo. Entré en pánico: ¿dónde está mi teléfono? Y entonces me acordé y me eché a reír aún más.
Quién es Johann Hari
? Nació en Glasgow, Escocia en 1979.
? Es escritor y periodista.
? Escribió libros como Tras el grito, Conexiones perdidas y El valor de la atención.
? Recibió premios como el Martha Gellhorn Prize for Journalism, el Newspaper Journalist of the Year at Amnesty International Media Awards y el Orwell Prize for political journalism, que luego devolvió tras ser acusado de mala praxis periodística.
Fuente: INFOBAE